ARCADI ESPADA, EL MUNDO – 20/12/14
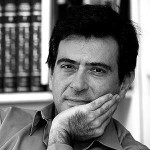
· La dimisión del fiscal general del Estado es una consecuencia más, y en modo alguna será la última, del reto que lanzó al Estado el presidente Mas y que se ha materializado, por el momento, en la votación del 9 de noviembre. En la relación entre el fiscal y el Gobierno ha habido divergencias de criterio y malentendidos. Y hasta una degradación en el trato que tampoco habrá sido ajena a la decisión tomada por Eduardo Torres-Dulce: el fiscal es un hombre independiente; y también lo es económicamente, y la independencia económica procura una gran independencia moral, como saben mejor que nadie los pobres. Pero sin el 9 de noviembre, sin el fracaso del Estado constitucional que aquel día supuso, Torres-Dulce seguiría siendo fiscal.
El 9 de noviembre tuvo lugar. Lo que sucedió aquel día y los días anteriores sellaron un absoluto pacto de desconfianza entre las dos instituciones que ha hecho imposible la continuidad. He hablado con unos y con otros, largamente y desde hace tiempo, sobre ese día de la democracia española. No creo que la conclusión provisional la desbarate el tiempo. El gobierno de la Generalidad tenía un plan meticulosamente trazado y el Gobierno del Estado nunca tuvo ninguno. Y el Gobierno del presidente Mas ejecutó un plan y el Gobierno del presidente Rajoy contempló estupefacto su ejecución. Las relaciones entre el fiscal general y el poder ejecutivo explican de modo didáctico esta conclusión. Durante la semana de 2 al 9 de noviembre, el fiscal general fue haciendo acopio de documentación sobre el desarrollo de los planes del Gobierno catalán. No se trató de ninguna investigación sofisticada: le bastó con seguir la evolución de la página web del llamado «proceso participativo», que implicaba al Gobierno de la Generalidad de manera suficiente en actos que habían sido prohibidos por el Tribunal Consitucional.
El fiscal estaba convencido de que había motivos como para interponer una querella. Pero, sobre todo, estaba convencido de que el poder ejecutivo tenía que actuar ante la amenaza de ilegalidad. Sobre las formas de esa actuación hay disparidades metodológicas. Pero en síntesis se trataba de que el Gobierno del Estado ordenase al Gobierno de la Generalidad que cesara en su actividad desleal y que se atuviera a las consecuencias si hacía lo contrario. No lo hizo. Ni mediante la promoción de una resolución parlamentaria de urgencia. Ni mediante un decreto del Consejo de Ministros. Ni de cualquier otro modo.
Tampoco el fiscal actuó. El fiscal es un hombre especialmente comprometido con la defensa del Estado constitucional. Y un hombre crítico con la evolución de ese Estado, desde la sentencia de la Loapa. No solo tenía fundamentos para actuar, sino que tenía corazón. No lo hizo. La razón es la asintonía. Él cree que un fiscal no debe estar en sintonía con el Gobierno. Ni en asintonía. Al fin y al cabo el jueves por la mañana el estrenado ministro de Justicia, Rafael Catalá, declaraba: «Si la Generalitat, que es a quien se ha dirigido el Tribunal Constitucional [ordenándole que suspenda la consulta], no promueve actuaciones en el desarrollo de una consulta no autorizada, si eso no sucede, no parece que sea necesario requerir ni al Constitucional ni a [otros] jueces y tribunales para actuar, porque no hay infracción del ordenamiento jurídico». Lo que el ministro decía con el habitual lenguaje retorcido de su especie se repetía luego por los pasillos para que el fiscal lo oyese: «No vamos a poner una querella para que se incendie Cataluña». Aun en estas condiciones el fiscal podría haber presentado la querella. Pero habría sido una querella contra dos gobiernos.
El fiscal, además, estaba presionado por el pronóstico. La actitud del Gobierno, su deliberado perfil bajo, se basaba en una certidumbre que provenía de lo más alto. El presidente del Gobierno estaba convencido de que una parte de los catalanes participaría el 9 de noviembre en un simulacro de votación. Y había decidido no impedirlo, porque creía que el remedio sería peor que la enfermedad. Pero estaba seguro de que ese simulacro se atendría a dos condiciones: las votaciones no se celebrarían en lugares públicos y el Gobierno de la Generalidad no se comprometería con el recuento. Cuando la mañana del domingo comprobó que se votaba en lugares públicos y la vicepresidenta Ortega iba dando cuenta de los índices de participación con la cadencia y naturalidad de una jornada electoral, la perplejidad del Gobierno se confundió peligrosamente con la perplejidad de la democracia. Entonces llamaron al fiscal para que interpusiera una querella.
Se negó.
Si durante toda la semana él no había desautorizado al Gobierno, exigía ahora que el Gobierno no lo desautorizara a él. Argumentó ante su ministro sobre las dificultades técnicas, sobre los tiempos de la Justicia, tan distintos (bien lo había comprobado) a los de la política. Etcétera. Pero estoy seguro que de su explicable inhibición de aquel día Torres-Dulce arrastrará durante mucho tiempo una pesada incertidumbre moral. ¿Hizo bien el fiscal general en despreciar la oportunidad de demostrar a los ciudadanos españoles que el Estado constitucional existía y que iba a actuar? A las nueve de la noche, confirmada la deslealtad, es decir, confirmado lo único que en aquel día no fue simulacro, apareció un triste y vacuo ministro, el de Justicia, diciendo: «Ha sido un acto de pura propaganda que solo ha servido para exacerbar las relaciones de los catalanes». Ese fue todo el Estado, aquel domingo, mientras Mariano Rajoy era presidente del Gobierno y Eduardo Torres-Dulce el fiscal general.
Comprenderás, querido amigo, que la historia haya acabado de este modo. No sé si lo dijo Montesquieu, pero debió decirlo. El poder ejecutivo y el judicial deben evitar la intimidad. Cualquier circunstancia que les obligue a mirarse fijamente a los ojos. O a descubrirse debilidades inconfesables. Porque cuando eso sucede uno de los dos está irremisiblemente acabado. O los dos.
ARCADI ESPADA, EL MUNDO – 20/12/14