ARCADI ESPADA – EL MUNDO – 04/12/16
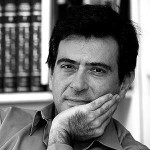
· Mi liberada: En los primeros tiempos de Ciudadanos una de las preguntas recurrentes, incluso hecha con buena intención, era saber lo que iba a ser ese partido, además de antinacionalista. Muy bien, decían, ya sabemos que son antinacionalistas, pero deberán ser ustedes algo más. Deberán tener una política nuclear, una posición ante la lactancia materna, una idea de cuánto Keynes y cuándo. Eran preguntas importantes, y las había a cientos. Todas tenían su respuesta liberal o socialdemócrata y estaba a un tiro de Google.
Una posibilidad interesante a la que se acogían algunos promotores del partido era, entre lo liberal y lo socialdemócrata, escoger lo correcto. Lo que recomendaba, exactamente, el politólogo italiano Giovanni Sartori. El inconveniente es que eso obligaba a estudiar cada asunto e impedía seguir la confortable instrucción publicitada por Eisenstein para los casos de duda revolucionaria. La sentencia inolvidable: «¡Aplica la línea general!».
Sin embargo, lo que tal vez obviaban nuestros interesados interlocutores es que ser antinacionalista en España es ser muchas cosas, y todas eminentemente prácticas. Una especie de cosmovisión inversa. Para empezar, ser antinacionalista es tener un punto de vista tajante sobre la desigualdad. El aumento o no de la desigualdad es un asunto debatido en medio mundo, en el medio mundo que puede permitírselo, por así decir. Pero no hay dudas, ni académicas ni políticas, de que la reivindicación nacionalista en España es básicamente una reivindicación de los ricos frente a los pobres.
El «Espanya ens roba» que pusieron en circulación como banderín de enganche fetén los nacionalistas puede traducirse sin aparatosidad ninguna como «Los pobres españoles nos roban». Un lema aún más inmoral cuando se recuerda hasta qué punto la prosperidad de los territorios nacionalistas se debe también al trabajo de millones de españoles inmigrantes, cuya parte de soberanía sobre el territorio que quiere independizarse es bastante más que simbólica. Cualquier concepto de la solidaridad entre ciudadanos derrapa gravemente ante el acoso nacionalista, y este es el más grave de los problemas que debe soslayar la improbable, pero real, izquierda nacionalista.
Ser antinacionalista es también ser antiproteccionista. Como es evidente, el mercado global desencadena tensiones económicas aparte de las culturales. Y en muchas ocasiones las tensiones económicas acuden a la máscara cultural para disimular su feo rostro. El proteccionismo es el racismo de las mercancías y uno de los frenos de la innovación y de la igualdad de oportunidades humanas. El nacionalismo juega siempre en segunda división, porque crea sociedades alérgicas a la libre competencia, subvencionadas. Un caso local y paradigmático es el de los escritores en lengua catalana, incapaces en su gran mayoría de nadar a mar abierto pero cómodos y gordinflones como siluros en el cálido estanque de lo que ha venido en llamarse, sin precisión ninguna, la cultura catalana.
El nacionalismo es también una peligrosa palabra vacía. Muchos diccionarios tienen problemas para encararse con ella. Y se derivan de su carácter eufemístico. Porque siempre y en cualquier circunstancia el nacionalismo es la fabricación de una extranjería y la consiguiente expresión de una xenofobia. Hay obvias razones morales para oponerse a todo ello. Pero las hay radicalmente políticas. Del trágico siglo XX europeo nos surge la plegaria de que los hombres aprendan a vivir juntos al margen de sus lenguas, religiones o fronteras. La gran lección es política y los millones de muertos de las dos guerras llevan a pensar que no fue buena idea el principio de autodeterminación wilsoniano por el que a cada nación, cultural, étnica, le debía corresponder un Estado. Ser antinacionalista es una condición, puramente técnica, del buen gobierno.
Y la única manera de ser europeo. Y, por supuesto, la premisa inobjetable para afrontar correctamente el formidable asunto de la inmigración global: para sostener que nadie debe tener más derechos que nadie en un lugar porque llegara antes y para sostener sin complejos y con igual radicalidad que el relativismo cultural es incompatible con la globalización.
Todo nacionalismo es también una fábrica de mentiras. Como te he explicado con enorme paciencia tantas veces la ventaja de las naciones antiguas es que sus mentiras fueron contadas hace mucho y su aire fétido se ha esfumado. Ser antinacionalista procura una saludable relación con la verdad. La verdad es una palabra en alza. Después de la siniestra campaña de Trump incluso algunos periodistas, gremio refractario a la verdad, a pesar de las apariencias, han descubierto que la verdad no tiene versiones.
El propio New York Times hizo el descubrimiento deontológico del siglo al admitir que no debía poner en pie de igualdad una verdad y una mentira, como hasta entonces acostumbraba el periodismo hemos-de-conocer-su-versión-de-los-hechos. Ha sido necesario que las mentiras las pronunciara el que hoy es ya presidente de los Estados Unidos de América para que La Vieja Dama Gris quebrara su hipócrita tradición equidistante. Hay una cierta posibilidad de que The Trump after concite el desprestigio de la mentira política y acabe con ese grosero lugar común que identifica la verdad en la política con la ingenuidad de los principios. Los antinacionalistas, por lo general, son gente bien preparada para la verdad, porque el centro de su actividad ha sido el incesante decapado de las mentiras nacionalistas.
Un partido antinacionalista español (y espero que celebres la malicia de que ponga estas dos últimas palabras a hablar) es el que ha de reclamar, por ejemplo, que los escolares aprendan una historia común objetiva, que no es la suma de los puntos de vista de los andaluces, catalanes o vascos, del mismo modo que la historia de la Guerra Civil, por ejemplo, no es la suma del punto de vista franquista y del punto de vista republicano… ¡para sacar después la media! Uno de los más graves problemas de la democracia es el de afrontar la circulación de las mentiras sociales y su influencia en la elección de los gobernantes. Los antinacionalistas pueden aportar un sólido know how. En España fueron los primeros en comprobar cómo las mentiras nacionalistas reducían la calidad (y la cantidad) de la democracia.
Así pues ser antinacionalista no es una defensiva desesperación. Ni la enfermedad infantil de Ciudadanos. Ser antinacionalista es un detallado programa político. Y que cose los retos fundamentales de la época. Ser antinacionalista, por último, es un realismo vigilante, y lo digo clavando mi pupila en tu pupila azul: la obligación derivada de que siempre habrá nacionalistas, con su lúgubre ademán fatal.
Y sigue ciega tu camino
ARCADI ESPADA – EL MUNDO – 04/12/16