ARCADI ESPADA – EL MUNDO – 13/11/16
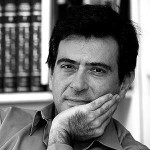
· Mi liberada: Los análisis políticos alcanzan un momento de gran finura cuando se produce la colusión de libérrimos y marxistoides. Así sucede ahora, the trump after. Los libérrimos, aunque algo fastidiados por la grosería estética del nuevo presidente y al caso de la inquietante posibilidad de que su cabeza no esté del todo en orden, celebran la supuesta victoria de la incorrección política y la que entienden como una saludable rebelión del pueblo contra la voraz maquinaria estatista. Ni siquiera ante Trump pueden desprenderse de su fe ciega en la mano invisible (del pueblo y del mercado, uno y lo mismo) que va guiando los destinos de la comunidad contra regulaciones y reglamentos: hasta el propio sentido común les parece una forma más de la coerción.
Son personas que viven a fondo sus utopías poéticas: sólo que donde otros proyectan El acorazado Potemkin y Eisenstein ellos prefieren El manantial y Gary Cooper. Su reacción se vuelve aún más sólida y autoafirmada a partir de la denuncia actualizada de un rasgo de la cultura política española: el antiamericanismo. Lo detectan en la crítica a Trump. Pero es duro comprobar que el antiamericanismo que denuncian se parezca tanto, metodológicamente, al espantajo del anticatalanismo que invocan frente a cualquier crítica los nacionalistas de la provincia.
Los marxistoides, aunque obligados a hacer uso, por imperativo dental e higiene legal, de su palabra clave, que es fascista, celebran también la rebelión del pueblo contra el sistema. El Sumacero, máximo de sus teoréticos, animaba a comprender «con qué sentido común Trump ha sido capaz de conectar y articular».
El populista no puede ir en contra de su naturaleza. Hasta la propia ideología empalidece ante su método. Los americanos han votado masivamente a un hombre que postula despiadadamente la desigualdad, que quiere construir muros en la frontera y expulsar a los inmigrantes. Pero eso les parece secundario: la muchedumbre es creadora y poco importa el monstruo que alumbre. Importa el alzamiento del pueblo; en la propia acción, y no en el signo que tenga, está su sentido. Una interpretación que remite briosamente ¡al fascismo!, nacido para arder en las entrañas del pueblo y cuyas falanges desprecian ostentosamente a las élites.
Este doble ennoblecimiento de la victoria se completa o, mejor, se adorna con la expresión de la piedad socialdemócrata: el buen pueblo, devorado por sus miedos y la incertidumbre ante el futuro, ha caído en las garras de Trump. El socialdemócrata palpa la verdad, pero huye despavorido. Su apego militante a la corrección política elige el léxico. Dice miedo por no decir racismo. Dice incertidumbre por no decir nacionalismo.
Las tres interpretaciones de la victoria de Trump eluden una tremenda verdad, mil veces repetida, de la elección política. Por más que la empanen con tópicos insufribles como el de la gran fiesta de la democracia y asociados, la elección política tiene con frecuencia el carácter de un voto contra alguien. Y ese alguien no es un ente abstracto, el Estado o la Casta, como lo llaman haciendo uso de sus obligatorios eufemismos, sino que es el otro. Otros ciudadanos contra los que se vota en una suerte de pacífica guerra civil. Pocas veces se habrá dado el caso de un candidato que haya llamado de un modo tan desacomplejado y obsesivo al voto contra alguien. Trump ha llamado a votar contra el negro, contra los mejicanos, contra los musulmanes, contra Susan Sarandon (él está de acuerdo en que las mujeres voten con la vagina, porque sabe lo que darles), contra el cambio climático, contra los periódicos, contra Apple, contra el tiempo y contra Donald Trump.
En consecuencia, su victoria es una victoria de los malos sentimientos, o para decirlo en el apropiado lenguaje retro que lo caracteriza, una victoria de las bajas pasiones. Lo prueban su llamamiento de campaña y las encuestas urgentes pero respetables, hechas después del voto. Contra el nacionalismo y contra el racismo se ha dejado de votar a Trump y por el nacionalismo y por el racismo se ha votado a Trump. Este es el único eje de sentido que atraviesa indemne todos los segmentos en torno a los que se pretenda agrupar al votante: la edad, la raza, la condición social, el nivel económico, el nivel de formación y la distribución geográfica. Lo que ha hecho ganar a Trump –según se deriva de sus instrucciones de campaña y de la identificación sociológica de su voto– no ha sido el lamento desesperado de los empobrecidos sino la rabia arrogante de los ofendidos.
Como te he dicho tantas veces, el virus de la rabia se ha introducido a través del infalible vector de las mentiras. De tal modo que la tarea inmediata de la democracia no debe consistir en tratar de apaciguar los malos sentimientos que provocan la inmigración, la globalización o la igualdad de derechos (no ha de haber alternativa a todo eso como no la hubo a la abolición de la esclavitud, también fomentadora de emociones pésimas), sino en cortar su principal fuente de alimentación, que es la propagación de las mentiras. Dado que el resentimiento social es inevitable, la democracia debe centrarse en la profilaxis: cuando la mentira anida, la curación es mucho más difícil.
Al fragmento del pueblo soberano que ha cometido esta tropelía contra los otros votando con tanta obscenidad sentimental sólo podría salvarlo una interpretación. Es algo amanerada, ciertamente, pero en los actos humanos nunca hay que descartar la potencia del instinto por más que sea incapaz de llegar razonadamente a la conciencia: tal vez los votantes de Trump intuyeran que votaban a un personaje de ficción. Me parece que la intuición refleja el sentido correcto de aquella antológica frase del entonces candidato: «Podría pararme en mitad de la Quinta Avenida, disparar a alguien, y no perdería votantes».
En efecto, los votantes habrían creído que, como en el western, las balas sólo eran de fogueo, los muertos, simulados y lo único verdadero los matojos rodantes, tan bellamente llamados rodamundos. Esta es la única posibilidad de ennoblecimiento del populacho: que lo hubieran votado creyendo que no existe y que el nuevo presidente nada tendrá que ver con su avatar.
Me descubriría yo entonces ante el pueblo monosabio. Sigue ciega tu camino.
ARCADI ESPADA – EL MUNDO – 13/11/16