- Se necesita mucho descaro para publicar durante estos días, en la cima de la ola de odio que azota el mundo y, en particular, Francia, una defensa e ilustración del judaísmo francés.
«Con un sentido innato del calendario, una fina apreciación del clima político y el gusto por ser popular, publico, el 2 de octubre próximo, un Diccionario amoroso de los judíos de Francia«.
El autor de este mensaje, dirigido a la prensa, es el ensayista Denis Olivennes.
Y hay que decir que se necesita mucho descaro, no poca audacia y un verdadero gusto por la pelea intelectual para ofrecer, en estos días, en la cima de la ola de odio que azota el mundo y, en particular, Francia, esta defensa e ilustración del judaísmo francés.
Se descubren en él, en desorden (es decir, al azar de un orden alfabético que tiene, como siempre en esta colección de Diccionarios amorosos, el encanto de los azares objetivos, de las coincidencias magnéticas y de los encuentros silvestres), toda clase de informaciones apasionantes.
Que Michel Lévy, hijo de un buhonero judío de Lorena y «librero» de Baudelaire, fue, antes que Bernard Grasset y Gaston Gallimard, el inventor de la edición contemporánea.
Que el Ford francés, padre de nuestra industria automovilística nacional, nació André Limoenman, se rebautizó André Citroën, y que se habla, desde el año pasado, de hacerlo entrar en el Panteón.
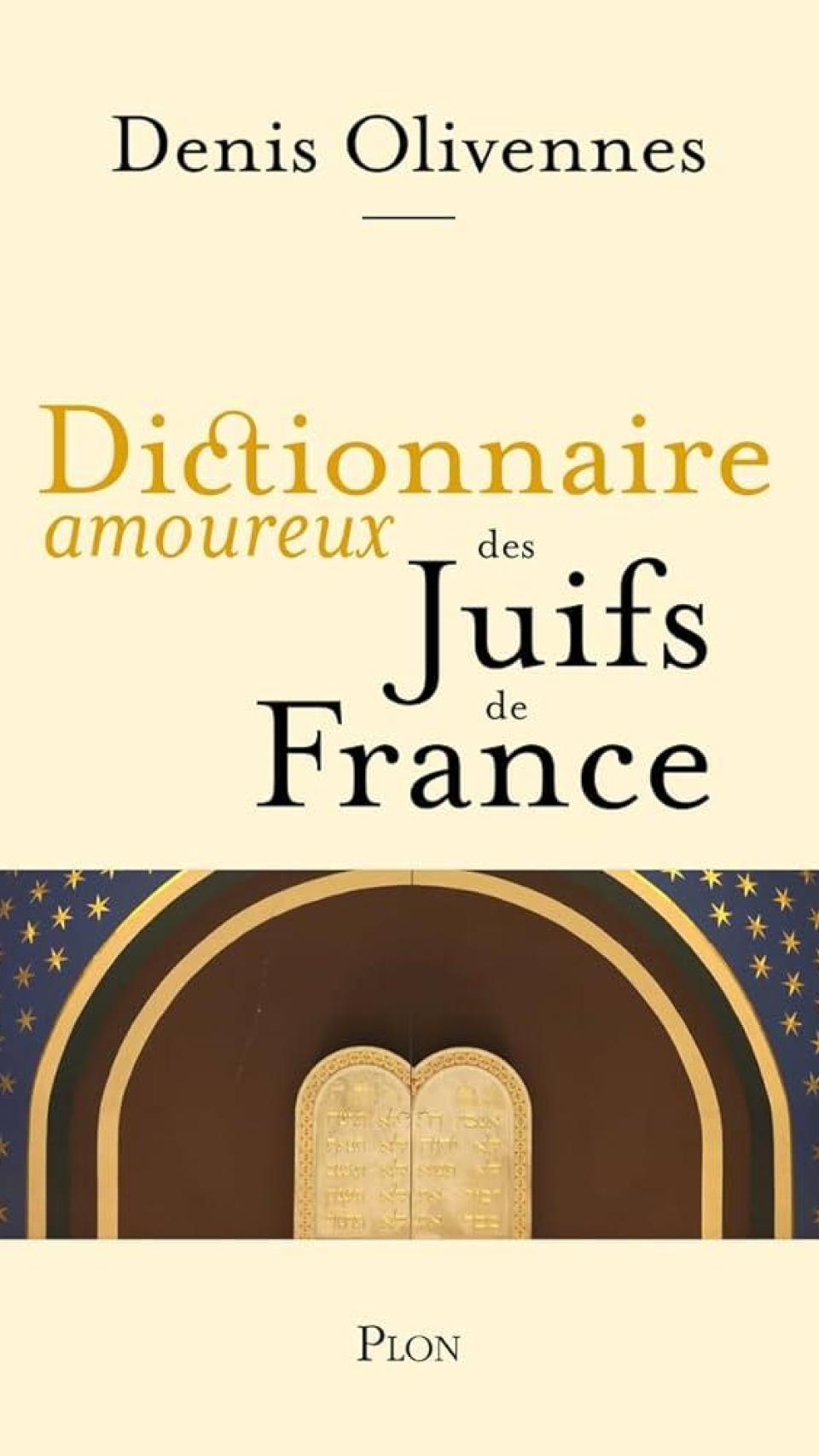
Portada de ‘Le Dictionnaire amoureux des Juifs de France’, de Denis Olivennes.
Que Racine, al hacer representar, el 26 de enero de 1689, en Saint-Cyr, un «divertimento de convento» titulado Esther, introdujo el espíritu de Purim en la corte de Luis XIV.
Que ni Nostradamus, ni Harry Baur, ni Honoré d’Estienne d’Orves, el héroe de la Francia libre fusilado en el monte Valérien, son ajenos al genio del judaísmo y a sus genealogías silenciosas.
Que Julien Benda, cerrando los ojos cuando atravesaba los paisajes geométricos del Berry y ordenando a su chófer «¡describa! ¡describa!», era, él también, como Georges Mandel o Victor Basch, un amante ferviente de Francia.
O que Bernardo de Claraval, lanzando la segunda cruzada y viendo que los pogromos amenazan en Maguncia y en Colonia, condena a su instigador, el monje Raoul, como el «instrumento del diablo».
***
¿Quién es el verdadero inventor del antisemitismo moderno, pregunta aún Olivennes: Édouard Drumont, realmente, o, desde 1845, el desconocido Alphonse Toussenel, autor de Los judíos, reyes de la época?
¿Es verdad, como se bromeaba en su juventud, que la lengua vernácula del principal grupúsculo trotskista, el de su amigo Henri Weber, era el yiddish y que los únicos que no lo comprendían eran los sefardíes?
¿Qué predomina en el general de Gaulle, el maurrassismo de raíz que revive con la famosa apostrofe al «pueblo de élite, seguro de sí mismo y dominador» o la gratitud cuando, en 1940, esperando «la Francia de las catedrales», ve surgir «la de las sinagogas»?
¿Con qué espíritu compuso Serge Gainsbourg, en 1967, La arena y el soldado, que era un himno a Israel (y es verdad que se esforzó, después, en ocultar este gesto de solidaridad magnífico)?
¿Quién era el Edmond Fleg que inventó (con Por qué soy judío) el sionismo francés?
¿Quién era Monsieur Chouchani, el único auténtico genio (junto con Martin Heidegger) que Emmanuel Levinas decía haber encontrado?
¿Y de dónde viene que, de Max Baer a Alphonse Halimi, pasando por Young Perez, el siglo XX haya visto tantos judíos campeones de boxeo?
***
El autor de El espíritu del judaísmo habría deseado quizás que el ensayista se interesara aún más en ese viticultor francés que era Rachi y que fue uno de los inventores de la lengua francesa.
O en el papel de ese judío fantasma que era Proust y que, en el momento en que Rimbaud, Mallarmé, Valéry, Lautréamont, Raymond Roussel y Dada buscan de las maneras más geniales secar la lengua francesa, la irriga de nuevo, la electrifica, la resucita.
O en las «vidas paralelas», al estilo de Plutarco o Marcel Schwob, de un Joseph Kessel a gusto en su ser-judío y de un Romain Gary asfixiándose en el suyo.

El escritor Marcel Proust.
O en lo que fueron, realmente, los apóstoles del franco-judaísmo descubierto, en la adolescencia, en la familia de su «pequeño camarada» Olivier Nora: la «alta aristocracia» saludada por el príncipe de Ligne en su Memoria sobre los judíos.
¿Los hermanos en espíritu de la nobleza desposeída, diezmada, arrojada a los caminos de Europa, de la que el Chateaubriand de Itinerario de París a Jerusalén era el superviviente?
¿O los sepultureros de un saber inmenso reducido a una versión apenas sofisticada de la Declaración de los derechos del hombre y del espíritu de 1789?
***
Pero estos lamentos pesan poco frente a la amplitud del proyecto y al dominio de la ejecución.
Hacer caber en un mismo libro la memoria de los tosafistas de Champaña y de los rabinos de Provenza; la historia ignorada de la Ruan judía y la contribución del estraburgués David Sintzheim a las «decisiones doctrinales» del Sanedrín convocado por Napoleón; o el redescubrimiento de Léon Gozlan, ese bello escritor judío de Argelia que inspiró a Balzac, impresionó a Barbey d’Aurevilly y sugirió a Mallarmé un pseudónimo de juventud; es una proeza.
No se hace mejor para recordar a los ignorantes, una vez más, que Francia sin los judíos no sería Francia.