ARCADI ESPADA – EL MUNDO – 27/11/16
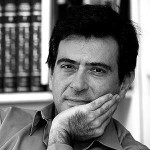
· Mi liberada: Estoy volviendo de Madrid en tren. Llueve y hace frío. El tren no lleva a casi nadie, al menos en mi clase. Toso y estornudo de una manera ciclópea. Pasa la muchacha con el carrito de las bebidas y estornudamos a la vez, lo que nos une mucho de pronto. Me sonríe mientra se atusa y dice: «Los primeros fríos». Infalible marca de la melancolía. El viernes en Madrid estuvimos hablando largamente de este tema tuyo del nacionalismo, por iniciativa de la diputada Carolina Punset.
Mi intención era escribirte a fondo, como si fuera el primer día, sobre el nacionalismo, o más bien sobre lo que yo uso, que es mi arraigado y cada vez más pletórico antinacionalismo. Pero ha muerto Fidel, como siempre lo llamamos y sigues llamándole, y yo voy en un tren y llevo encima (no es necesario que suspendas tu incredulidad: solo que es innecesario darte los detalles) las memorias de mi amigo Juan Abreu, que se titulan Debajo de la mesa y que están a punto de aparecer en España publicadas por Editores Argentinos.
Como sueles reprocharme mis conflictos de intereses, ya explícita mi amistad te anuncio que el libro lleva un lacito mío en la contraportada donde puede leerse: «Juan Abreu no es el primer niño que observa el mundo desde debajo de la mesa. Pero sí ha sido el primero que lo ha descrito desde ese lugar, con una prosa emocionante, mas no emocionada, puesta a disposición del ejemplar heroísmo de la memoria». El libro lleva una colección de fotos borrosas, remotas. Las voy mirando. Nadie sale sonriendo, salvo el niño Abreu en una de ellas, donde ya anuncia su estrepitosa carcajada de adulto. No creo que fueran ni el malhumor ni la pena ni la miseria. Era la desconfianza ante el artefacto. Hasta un momento concreto de la historia del retrato, las personas posan con una gran preocupación: como si el mecanismo fuera a estallarles en la cara. Supongo que las primeras sonrisas deben ser el anuncio de una confianza que ya no se romperá jamás.
Voy leyendo el libro de Abreu, mientras arrecia la lluvia. Pero el frío disminuye con su escritura. A partir del próximo punto te escribo ya con sus palabras, que traigo, corto, añado y pego como quiero, porque soy un lector soberano y porque él es mi amigo, y porque cuando abras hoy los periódicos, y no digamos ya tus periódicos, no encontrarás en ellos ninguna memoria más súbita y profunda de lo que fue el castrismo, ninguna más que en esta carta, ninguna necrología más canónica respecto a lo que fue la obra del hombre.
Sabrás que en el Parque del Dominó de Miami se reunían todos los días decenas de viejos solitarios a contarse sus penurias y nostalgias y a jugar partida tras partida mientras pedían a Dios que acabase de matar a Fidel Castro para regresar ellos a la isla a morir. Los ruegos han durado más de medio siglo. Los cementerios de Miami están repletos de viejos a los que Dios no escuchó. Sabrás que La Plaza fue el gran mercado del centro de La Habana. Montañas de golosinas, frutas, viandas, interminables tarimas rebosantes de peces recién sacados del mar. Jaulas llenas de pollos, guanajos y guineos. Bullentes cestas de cangrejos y langostas. Gelatinosos pulpos y calamares. El trajinar del gentío, la santa marea de la diversidad: los rostros, las expresiones, las voces, los pregones, las risas, el escándalo de las aves de corral. La imponente sensualidad de lo que se come y de lo que se asfixia y de lo que patalea y de lo que refulge en un estertor.
Al pensar en lo que hemos perdido, en ocasiones, llego a la conclusión de que entre las cosas más valiosas que destruyó el fidelismo está esa Habana de La Plaza, esa infinidad de olores, colores y sensaciones que fueron sustituidos en pocos años por un desierto gris, sucio y monocorde. Cuando los envases de cristal desaparecieron por completo y hasta Liborio y su botellería (confiscada) desaparecieron, nos vimos obligados a guardar los peces en latas. Si tuviera que identificar a la llamada revolución cubana con algo, la identificaría con la desaparición de las cosas. No de las grandes (que también), sino de las cosas pequeñas: una botella desechable, un pedazo de turrón, la suavidad del papel higiénico, una cuchara, un vaso de vidrio, el olor a jabón, el frescor que deja en la boca la pasta de dientes.
Y desaparecieron también las gallinas y los conejos y solo quedaron las ratas. Y los modales: en la vulgaridad instaurada casi oficialmente por el nuevo régimen, las normas de urbanidad, aunque rudimentarias, nos sirvieron para combatir la fanática marea en la que la palabra señor había pasado a ser un insulto, y la cortesía y los buenos modales se consideraban taras burguesas. Pero hay que precisar que algunas cosas no desaparecieron. Cuando íbamos a casa de Rodi a ver a Olguita, nuestro amigo Ubaldo tenía que esconderse detrás de las persianas pues la precoz exhibicionista no enseñaba las tetitas y el chochito si un negro la estaba mirando. Los libertadores habían conseguido que desaparecieran innumerables cosas autóctonas, incluidas la malanga, el boniato, las guayabas, la yuca y la carne de cerdo, pero no el racismo.
Yo leo en un tren lanzado a 300 por hora, Abreu escribe y ve su vida como un dibujo recuperado de las aguas. El trazo firme donde el papel escapó a la humedad, desleído donde permaneció anegado. Un médico le recomendó zapatos ortopédicos. Los zapatos estaban racionados y la madre deambulaba por La Habana en busca de unas tiendas especiales donde decían que se podrían conseguir los zapatos ortopédicos. Pero las tiendas estaban vacías. «Señora, la revolución está cambiando el país, construyendo el FUTURO y a usted lo único que le interesa es un par de zapatos ortopédicos», exclamaba el funcionario.
Una revolución y su prometido futuro nunca ha valido ni valdrá lo que la mierda que se pega por accidente en la suela de un par de zapatos ortopédicos de cualquier niño. Otro niño. Uno de los jefes militares de la prisión leyó los nombres de los que serían ejecutados el siguiente amanecer. Entre ellos, el de Luisito. Los presos protestaron argumentando la edad del muchacho. Entonces el militar mandó buscar al médico del penal, este hizo abrir la boca al niño, le revisó las muelas como si de un animal se tratase y dijo a continuación: «Este ya está para fusilar».
Campeón, viejo, medio ciego, enfermo, salió de casa una mañana y nunca regresó. Probablemente lo atropelló un coche en la calzada o simplemente no fue capaz de encontrar el camino. Mi madre lo buscó durante días, lloraba en la cocina por su perro. Ahora mientras escribo tengo 60 años y como el perro de mi madre tampoco he encontrado el camino de regreso a casa.
Sigue ciega.
ARCADI ESPADA – EL MUNDO – 27/11/16