ARCADI ESPADA, EL MUNDO – 30/05/15
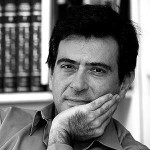
· Hace una semana un profesor universitario y colaborador en algunos medios de comunicación escribió en su cuenta de Twitter: «Filtran la declaración de la renta de E. Aguirre. Esperen a que gobiernen y nadie tendrá ya ninguna intimidad –en el nombre del pueblo». En efecto. Lo que sucedió con las cuentas de la candidata Aguirre tres días antes de las elecciones debe anotarse en las sucias operaciones de la izquierda ibérica, ya clásicas en las vísperas electorales. Como también es habitual contó con el asentimiento del periodismo en dos modalidades: la puramente amarillenta de una de esas alcantarillas digitales que no presenta mayor novedad en la viejísima tradición del periodismo chantajista y fraudulento; la otra, y la peor, la de los periódicos establecidos que escampando la basura ajena añaden hipocresía a la complicidad. La apreciación del profesor tenía la virtud añadida de señalar, aun indirectamente, al auténtico sujeto responsable del hecho que es lo que, entre tú y yo, conocemos bajo el infamante nombre cursivo de pueblo.
Sin embargo, lo que me llamó realmente la atención de este tuit fue que su autor era el mismo que dos semanas antes había escrito este otro: «Arcadi se ha cortado el pelo. Por fin». Al texto le acompañaba una foto donde se me veía hablando por teléfono, en un vagón del Ave. Era una foto verdadera. Por el pelo corto, y porque el día y a la hora del tuit yo estaba en un vagón del Ave. Y él también, al parecer. Lo creerás ocioso, pero debo confirmarte que el hombre no me pidió permiso para tomar la foto ni para hacerla pública. Aunque tampoco sería justo ocultar que su acción podía gozar de un eximente. Aquella mañana vestía yo un traje, más que azul eléctrico, electrizante, que bien argumentado podría sugerir una cierta cancelación de la intimidad. Un traje sobre el que nuestro paparazzo no se abstuvo de opinar en un tuit subsiguiente, gimiendo Oh my god! como una milf sajona pillada en el acto.
La ley y la costumbre amparan la fotografía y a su autor. Yo estaba en un lugar público y soy mayor de edad. Es cierto que en una circunstancia similar un hombre podía argumentar perjuicios. Mi jefe no sabía que yo estaba en el Ave, y me ha despedido. Mi mujer me creía en la oficina y yo pirándome: me ha pedido el divorcio. Estaba escribiendo en ese momento un tuit explicando que silbaban las balas a mi alrededor en una covacha de Sierra Leona, y ya nadie va a creerme jamás, Glass.
Nuestro amigo, el abogado Melero dice, incluso, que una vertiente creativa de la demanda podría ser la revelación de secretos: en aquel momento yo podría haber estado inmerso en esa esfera de la vida secreta que el derecho norteamericano utiliza para señalar la máxima obligación de respeto a la intimidad.
Hace muchos años en Barcelona, después de comer y caminando por el Ensanche vi a un augusto poeta entrando en un sex-shop. Me quedé atónito y, aunque era una hora delicada, aún pienso si no entraría allí a proveerse de libros inhallables en otro lugar. Si uno hubiese querido tomar una foto de ese momento habría sido difícil por razones técnicas: la gente no solía llevar cámaras en el bolsillo. Tampoco hubiese sabido qué hacer con ella: lo habrían echado escaleras abajo de cualquier periódico, qué coño nos importarán las sobremesas del poeta, y aunque podría haberla enviado a la esposa, hijos y lectores del poeta habrían hecho falta severas investigaciones y sellos. Y sobre todo: habría faltado el sentido. Hoy las dificultades técnicas no existen y el sentido es Twitter o Facebook: allí donde se agrupa tu círculo de siempre, pero con la trascendental novedad de que cualquiera puede tener acceso. El sentido, como siempre, es poco más que la posibilidad: cuando la flecha está en el arco tiene que partir.
La jeremiada habitual acusa a los Estados y a las grandes corporaciones de ser un peligro para la intimidad de los ciudadanos. Y cada día está acumulando pruebas de cómo los robots digitales preparan grandes negocios a costa de la privacidad. Nada comparable con el atentado y el negocio que supone el principal peligro para la intimidad de los ciudadanos: el pueblo en red. Hace tiempo se lo oí explicar mejor que nadie a Ignacio Astarloa, que fue secretario de Estado de Seguridad. Nos hemos pasado siglos, venía a decir, tratando de proteger al individuo del Estado. Y ahora nos enfrentamos a un problema nuevo y dificilísimo: cómo protegemos al individuo de la sociedad. Es importante entender que esa protección ya no puede limitarse a lo que se conoce como personas famosas. Los riesgos que corren las personas famosas están compensados por mil privilegios: el problema más acuciante de su privacidad es que no les paguen por ella. Pero hoy todo el mundo puede ser un pobre famoso y en cualquier momento su pequeño círculo privado puede hacerse desoladoramente público.
Es difícil saber si la ley o la propia tecnología podrán devolver a los hombres la libertad del anonimato, ese paso trascendental que dieron cuando pasaron del pueblo a la ciudad. Insospechadamente, las ciudades se han convertido en una agregación de pueblos infinitesimales donde nadie, ¡salvo el yo por el yo!, puede darse por desconocido. Pero mientras la ley o la tecnología llegan sería interesante revisar la moral. Es general costumbre en las ciudades, y en el espacio público, que los hombres no caminen desnudos por una mezcla de pudor propio y respeto ajeno. Por las mismas razones habría que exigir, que exigirnos, no arrancarle a nadie la gasa invisible de su libertad.
ARCADI ESPADA, EL MUNDO – 30/05/15