ARCADI ESPADA – EL MUNDO – 08/01/17
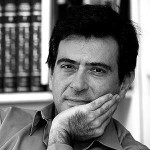
· Mi liberada: Edge, la revista de los brights que tanto odias, pregunta este año qué término o concepto científicos deberían ser más ampliamente conocidos. Como siempre, las respuestas acaban dando una resonancia magnética del spleen intelectual y también político de la última temporada en la Tierra. Científicamente hablando este es el año de las ondas gravitacionales. Es un descubrimiento que refleja la paradoja del conocimiento. Las ondas dan indicios de brutales fenómenos que ocurrieron en la fundación del espacio y del tiempo y también son instrumentos afinados de exploración del universo.
Se trata de una buena noticia, que confirma, por otra parte, la severa intuición de los clásicos: la ignorancia del hombre progresa al mismo ritmo que su conocimiento. El descubrimiento gravitacional supone una formidable expansión del plan de estudios humano. Igual que, según la teoría inflacionaria, el universo se expande, se expande el misterio. El grave y astrónomo señor Martin Rees no tiene mayor complejo en declarar que el conocimiento del Big Bang detalla infinitos big bangs, que la declinación de las leyes físicas abre la puerta a dominios donde rijan otras o que el universo, meramente provincial, en el que habitamos es apenas una isla bioamigable del infinito multiverso, en una de cuyas esquinas yo estoy escribiendo un artículo algo mejor que este y donde K es buena.
De tal paradoja nuclear se alimenta la respuesta de Nicholas Carr, el que dice que google está volviéndonos estúpidos, generalizando. Carr está en trance de vestir los hábitos de una secta llamada Mysterianism, cuyo interés persuasivo es convencernos de los límites de conocimiento del cerebro humano, arrepiéntete. Aún no tengo la menor idea de dónde están esos límites y si existen, lo cual me pone a la altura de Carr. Pero mi cerebro sí me permite comprender la falacia que se esconde tras el único, y manido, argumento con que Carr justifica los límites de la inteligencia humana: «Cuando examinamos cualquier otro ser vivo, comprendemos inmediatamente que su intelecto es limitado. Incluso el más brillante y curioso de los perros nunca dominará la aritmética. Incluso el más sabio de los búhos no sabe nada de la anatomía del ratón de campo al que devora». La vida inteligente de los búhos no ha cambiado sustancialmente entre el primer nacido búho y este que acaba de volar sobre el nido del jardín chez Carr. Y lo mismo con los perros. Hay cientos de miles de especies en la naturaleza.
Y muchas comparten la renuencia cognitiva del búho y del perro a los seminarios de aritmética y anatomía. No es el caso de la especie humana. Entre el primer homo sapiens sapiens y Nicholas Carr (¡incluso Nicholas Carr!) hay algunos seminarios entremedias. Como me hacía ver el biólogo Arcadi Navarro la capacidad de abstracción y la de depositar la inteligencia fuera del cerebro (así lo sintetiza precisamente Matt Ridley), con las consecuencias que se derivan para la transmisión del conocimiento, son especificidades humanas decisivas. El ensanchamiento de los límites del cerebro humano es observable, y eso sin entrar en las perturbadoras ampliaciones artificiales de la inteligencia de las que da cuenta Nick Bostrom(Superinteligencia, Teell, 2016).
El misterianismo no es más que una religión defensiva, basada en la supuesta eternidad del misterio; pero los efectos de la paradoja de saber se detectan en este y otros edges recientes. El progreso de la investigación cosmológica permite que la paradoja se plasme de una manera física casi estremecedora. No en vano el astrofísico Mario Livio sugiere que la idea a recuperar es el principio copernicano, según el cual el hombre no es el centro del universo. Es cierto que el hombre no ha descubierto ninguna otra inteligencia. Pero la incesante ampliación de las fronteras de lo percibido o lo teorizado relativiza el valor de la ausencia y explica la desmoralización humana al comprobar que detrás de cada velo desgarrado aparece otro más tupido. Livio formula de una manera algo diferente la paradoja: «Cada disminución en nuestro significado físico viene acompañada al mismo tiempo de un aumento enorme de nuestro conocimiento». Todo mengua, sí. Salvo el cerebro. La historia del Hombre se parece bastante a la historia del hombre concreto.
La desmoralización tiene su correspondencia política. Después de llegar hasta el planeta Obama el mundo ha descubierto inesperadamente a Trump. Como resumía ayer Francisco J. Basterra en El País, Obama deja la presidencia con su país cerca del pleno empleo y con millones de americanos acogidos por primera vez a un seguro de salud. Aunque su legado fundamental haya sido su resolución de tratar a los americanos como adultos y su aversión a la política como pócima: la vida social trae conflictos difíciles. Es probable que haya cometido errores, especialmente en la política exterior. Habrán sido errores meditados. Los errores apoyados en la inteligencia se prestan a oximorones sarcásticos, pero a las personas inteligentes les resultan siempre más tranquilizadores.
En esta clave hay que leer la elegante respuesta de Steven Pinker, que reivindica el segundo principio de la termodinámica: «La segunda ley define el propósito último de la vida, de la mente y del esfuerzo humano: el despliegue de energía e información para luchar contra la marea de la entropía y modelar refugios de orden benéficos. El infravalorar la tendencia inherente al desorden y el no saber valorar los valiosos nichos de orden que nos labramos son una causa importante de la locura humana». En efecto, como escribía ceñidamente Carmen Martín Gaite, lo raro es vivir. La vida tiende a la entropía. La vida va con Trump. De ahí que Pinker remate, contra el populismo: «De un modo más general, infravalorar la segunda ley lleva a que la gente vea cualquier problema social sin resolver como una señal de que su país se está acercando al precipicio, cuando es la propia naturaleza del Universo la que hace que la vida tenga problemas. Así que es mejor intentar averiguar cómo resolverlos –aplicando toda la información y la energía de que dispongamos para ir ampliando nuestros refugios de orden benéfico– que entrar a matar y esperar que la suerte nos sonría».
El almanaque de Edge trae también enseñanzas provechosas para la regeneración del periodismo. Pero sé que las memorizas y esta carta ya va quedándote larga. Me ocuparé en la próxima.
Sigue ciega tu camino
ARCADI ESPADA – EL MUNDO – 08/01/17